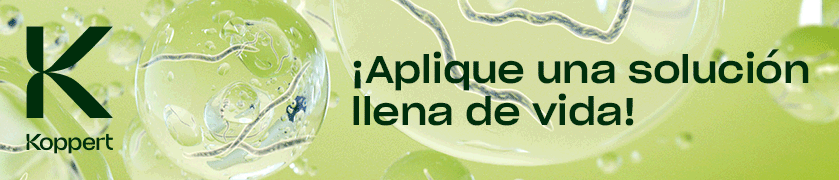Una investigación señala que las herramientas digitales deben situar a los agricultores como productores de conocimiento y no como simples usuarios pasivos
La investigación ha analizado cómo la implementación del Cuaderno Digital de Explotación Agrícola, una herramienta obligatoria en España, obliga a adaptar el trabajo agrícola a modelos administrativos y basados en datos.
Durante siglos, a la hora de trabajar sus campos, los agricultores han mirado con atención al cielo y al suelo para interpretar las señales que manda la naturaleza.
Este conocimiento ancestral se ha transmitido de generación en generación y se ha adaptado a la introducción de nuevas maquinarias, nuevos cultivos y nuevas demandas. Sin embargo, algunas iniciativas de digitalización actuales transforman radicalmente el trabajo de los agricultores, lo que genera tensiones y rechazo.
Esta es la conclusión del estudio en abierto «In agriculture 1+1 does not equal 2»: Re-configurations and frictions around the implementation of the Digital Farm Book, de Paloma Yáñez Serrano y Lucía Argüelles Ramos, investigadoras del grupo Urban Transformation and Global Change Laboratory (TURBA Lab).
“La burocracia genera en los agricultores una gran sensación de desconfianza, de sentirse desplazados por un sistema que intenta controlarlos sin reconocer ni respetar lo que saben y cómo lo saben”.
Cuaderno Digital de Explotación
En su investigación, Yáñez y Argüelles analizan cómo fuerza la implementación del Cuaderno Digital de Explotación (CUE), una herramienta obligatoria en España en la que los agricultores deben registrar información sobre su actividad, a adaptar el trabajo agrícola a modelos administrativos y basados en datos.
Esta digitalización, impulsada por las políticas europeas y ligada a las transiciones verde y digital, choca con el saber y las prácticas del campesinado y está transformando el sector agrícola.
El estudio expone que la digitalización del campo tiene un impacto importante, por lo que debe plantearse de forma que integre los conocimientos de los agricultores, sus necesidades y la esencia de sus prácticas.
Una digitalización no adaptada
Para entender cómo está transformando la digitalización al sector agrícola, las investigadoras optaron por una metodología cualitativa. Hicieron 25 entrevistas a agricultores, técnicos, desarrolladores de tecnología y funcionarios públicos; visitaron fincas; compartieron tiempo con agricultores, y vieron en primera persona cómo utilizaban el CUE.
«Lo que queríamos era observar, desde una mirada cercana, la manera como estas herramientas son adoptadas, resistidas, adaptadas o incluso rechazadas y qué tipo de conocimientos y relaciones se ven desplazados o reconfigurados en el proceso», explican Yáñez y Argüelles. Su conclusión principal es que el conflicto radica en la tensión entre dos formas de entender el conocimiento agrícola.
«El CUE se basa en una lógica de estandarización, cálculo y automatización propia de una visión tecnocrática que considera que lo que no puede medirse, no existe. Pero para muchas personas agricultoras, su conocimiento no pasa por tablas ni algoritmos, sino por el cuerpo, por los sentidos, por la experiencia acumulada», señalan las investigadoras.
«Saben cuándo se tiene que regar porque huelen la tierra, cuándo cosechar porque ven cómo cambia el color del fruto o sienten la textura de las hojas. Este conocimiento sensorial y tácito no tiene lugar en el CUE, y eso les genera una gran sensación de desconfianza, de sentirse desplazadas por un sistema que intenta controlarlas sin reconocer ni respetar lo que saben y cómo lo saben», añaden.
«Uno de los ejemplos más ilustrativos con el que nos encontramos es el de un agricultor andaluz que produce su propio compost. Nos contaba que él sabe cuándo tiene que aplicar el fertilizante por el olor: ‘Me guío por el olor. No puedes visualizar el olor. Por eso digo que los datos no sirven para todo’. Esta frase resume muy bien el conflicto entre una lógica sensorial e intuitiva y una herramienta que solo admite lo cuantificable», concluyen.
Rigidez
Muchos de los agricultores participantes en el estudio señalaron que les resulta rígido y poco práctico introducir en el CUE cada acción que llevan a cabo en el campo, algo que requiere tiempo y conocimientos informáticos y burocráticos que no todos tienen y que algunos no desean adquirir. Esto hace que muchos acaben delegando esta tarea en técnicos o asesores, lo que genera nuevas dependencias.
Herramientas digitales
Sin embargo, esto no significa que los agricultores rechacen las herramientas digitales o la recolección de datos. Es, sobre todo, la rigidez y la estandarización del CUE lo que dificulta su adopción e integración.
«Durante la investigación nos encontramos con un agricultor que hace veinte años que lleva su propio registro en una hoja de Excel adaptada a su forma de trabajar y con otros que utilizan el móvil para fotografiar siembras, cosechas y actividades importantes, con el fin de llevar un registro con significado personal. Estos ejemplos muestran que los agricultores no están en contra de la tecnología, sino que buscan herramientas que respeten y complementen sus formas de saber y hacer», explican Yáñez y Argüelles, quienes están adscritas al centro UOC-TRÀNSIC.
Consecuencias laborales, sociales y culturales
Una de las conclusiones principales del estudio de las investigadoras del TURBA Lab es que la utilización del CUE genera impactos importantes en el entorno agrario que van más allá de la desvalorización del conocimiento experiencial.
Así, modifica el rol del agricultor hacia un perfil más técnico y administrativo, y puede acelerar la tendencia de concentración agraria.
Además, provoca un cambio en la concepción de sostenibilidad. «La sostenibilidad pasa de prácticas concretas (como la rotación de cultivos o la aplicación de plaguicidas no sintéticos) o normas (como la agricultura ecológica) a la contabilización de los insumos y productos y la creación de indicadores. Hemos visto cómo surgen fricciones entre los defensores de estas dos visiones», señalan Yáñez y Argüelles.
Una propuesta crítica
Las investigadoras proponen soluciones para dar la vuelta a esta situación. «Creemos que la clave está en reconocer a los agricultores como coproductores de conocimiento y no como simples usuarios pasivos.
Para ello, es fundamental diseñar herramientas digitales que se adapten a las realidades del campo, y no al revés. Esto implica codiseñar plataformas con los propios agricultores y respetando su diversidad de prácticas, cultivos y contextos», explican.
«Es importante que las herramientas sean flexibles y accesibles, y que incorporen formas de conocimiento no cuantitativas: registros visuales, descripciones narrativas, criterios locales. Además, es necesario cuestionar la idea de que la sostenibilidad solo puede lograrse mediante indicadores numéricos. Por ejemplo, las prácticas agroecológicas ya son sostenibles por definición, aunque no siempre encajen en los parámetros del CUE», añaden.
Experiencias en voz o imagen
Las investigadoras proponen herramientas que registren experiencias en voz o imagen y que reconozcan la diversidad de lenguajes y formas de nombrar, por ejemplo. Y, sobre todo, soluciones que no solo tengan un fin administrativo, sino que sean útiles para los agricultores en su toma de decisiones.
«Esperamos que este trabajo contribuya a abrir un diálogo con instituciones y desarrolladores para pensar juntos formas más justas, democráticas y situadas de digitalizar la agricultura. No se trata de decir sí o no a la tecnología, sino de preguntarnos qué tipo de digitalización queremos, qué tecnologías, para quién y con qué fines», concluyen.
Esta investigación se enmarca en las misiones de investigación de la UOC educación del futuro, tecnología ética y humana, transición digital y sostenibilidad, y salud digital y bienestar planetario. Además, favorece los siguientes objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la ONU: 8, trabajo decente y crecimiento económico; 12, producción y consumo responsables, y 13, acción por el clima.